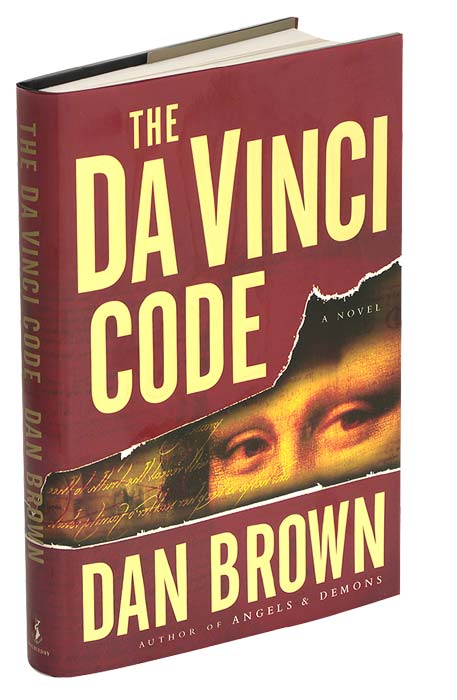Para N., mi propia Madame Bovary.
Releí este magnífico clásico de la literatura y encontré pasajes maravillosos en los que no reparé lo suficiente la primera vez que lo leí. Ahora quiero compartirlos con ustedes, a pesar de que sea muy largo y la traducción que encontré sea muy mala (no pretendía capturarla). Les recomiendo que compren el libro y se hagan un tiempo para leerlo.
G. G. Jolly, Emma et Léon, lápiz sobre papel, 2005.
Su primera conversación
Hablaban de una compañía de bailarines españoles que iba a actuar en breve en el teatro de Rouen.
—¿Irá usted? —le preguntó ella.
—Si puedo —contestó él.
¿No tenían otra cosa qué decirse? Sus ojos, no obstante, estaban llenos de una conversación más seria; y, mientras se esforzaban en encontrar frases banales, se sentían invadidos por una misma languidez; era como un murmullo del alma, profundo, continuo, que dominaba el de las voces. Sorprendidos por aquella dulzura nueva, no pensaban en contarse esa sensación o en descubrir su causa. Las dichas futuras, como las playas de los trópicos, proyectan sobre la inmensidad que les precede sus suavidades natales, una brisa perfumada, y uno se adormece en aquella embriaguez sin ni siquiera preocuparse del horizonte que no se vislumbra.
[...]
Pero sobre el fondo vulgar de todos aquellos rostros humanos, la figura de Emma se destacaba aislada y más lejana sin embargo; pues Léon presentía entre ella y él como vagos abismos.
Al principio él había ido a visitarla varias veces a su casa acompañado del farmacéutico. Charles no se había mostrado muy interesado por recibirle; y Léon no sabía cómo comportarse entre el miedo de ser indiscreto y el deseo de una intimidad que creía casi imposible.
Caminan juntos
Emma, que le daba el brazo, se apoyaba un poco sobre su hombro, y miraba el disco del sol que irradiaba a lo lejos, en la bruma, su palidez deslumbrante; pero volvió la cabeza: Charles estaba allí. Llevaba la gorra hundida hasta las cejas, y sus gruesos labios temblequeaban, lo cual añadía a su cara algo de estúpido; hasta su espalda, su tranquila espalda resultaba irritante a la vista, y Emma veía aparecer sobre la levita toda la simpleza del personaje.
Mientras que ella lo contemplaba, gozando así en su irritación de una especie de voluptuosidad depravada, Léon se adelantó un paso. El frío que le palidecía parecía depositar sobre su cara una languidez más suave; el cuello de la camisa, un poco flojo, dejaba ver la piel; un pedazo de oreja asomaba entre un mechón de cabellos y sus grandes ojos azules, levantados hacia las nubes, le parecieron a Emma más límpidos y más bellos que esos lagos de las montañas en los que se refleja el cielo.
[...]
—¡Sí, encantador!, ¡encantador!... ¿No estará enamorado? —se preguntó—. ¿De quién?... ¡Pues de mí!
Aparecieron a la vez todas las pruebas, su corazón le dio un vuelco. La llama de la chimenea hacía temblar en el techo una claridad alegre; ella se volvió de espalda estirando los brazos. Entonces comenzó la eterna lamentación: ¡Oh!, ¡si el cielo lo hubiese querido! ¿Por qué no puede ser? ¿Quién lo impedía, pues?...
Las despedidas
Emma adelgazó, sus mejillas palidecieron, su cara se alargó. Con sus bandós negros, sus grandes ojos, su nariz recta, su andar de pájaro, y siempre silenciosa ahora, ¿no parecía atravesar la existencia, apenas sin rozarla, y llevar en la frente la señal de alguna predestinación sublime? Estaba tan triste y tan tranquila, tan dulce y a la vez tan reservada, que uno se sentía a su lado prendido por un encanto glacial, como se tiembla en las iglesias bajo el perfume de las flores mezclado al frío de los mármoles. Tampoco los demás escapaban a esta seducción. El farmacéutico decía:
—Es una mujer de grandes recursos y no desentonaría en una subprefectura.
[...]
Cuando llegó el momento de las despedidas, la señora Homais lloró; Justin sollozaba; Homais, como hombre fuerte, disimuló su emoción, quiso él mismo llevar el abrigo de su amigo hasta la verja del notario, quien llevaba a Léon a Rouen en su coche.
Éste último tenía el tiempo justo de decir adiós al señor Bovary.
Cuando llegó a lo alto de la escalera, se paró porque le faltaba el aliento. Al verle entrar, Madame Bovary se levantó con presteza.
—¡Soy yo otra vez! —dijo Léon.
—¡Estaba segura!
Emma se mordió los labios, y una oleada de sangre le corrió bajo la piel, que se volvió completamente sonrosada, desde la raíz de los cabellos hasta el borde de su cuello de encaje. Permanecía de pie, apoyando el hombro en el zócalo de madera.
—¿No está el señor? dijo él.
—Está ausente.
Y repitió:
—Está ausente.
Entonces hubo un silencio. Se miraron; y sus pensamientos, confundidos en la misma angustia, se apretaban estrechamente, como dos pechos palpitantes.
—Me gustaría besar a Berthe —dijo Léon.
Emma bajó algunos escalones y llamó a Felicité.
Él echó rápidamente una amplia ojeada a su alrededor, que se extendió a las paredes, a las estanterías, a la chimenea, como para penetrarlo todo, llevarlo todo.
Pero ella volvió, y la criada trajo a Berthe, que agitaba un molinillo de viento atado a un hilo, con la cabeza abajo.
Léon la besó en el cuello varias veces.
—¡Adiós!, ¡pobre niña!, ¡adiós, querida pequeña, adiós!
Y se la devolvió a su madre.
—Llévesela —dijo ésta a la criada.
Se quedaron solos, Madame Bovary, de espaldas, con la cara pegada a un cristal de la ventana; Léon tenía su gorra en la mano y la golpeaba suavemente a lo largo de su muslo.
—Va a llover —dijo Emma.
—¡Ah!, tengo un abrigo —dijo él.
Ella se volvió, barbilla baja y la frente hacia adelante. La luz le resbalaba como sobre un mármol, hasta la curva de las cejas, sin que se pudiese saber to que miraba. Emma miraba en el horizonte sin saber lo que pensaba en el fondo de sí misma.
—¡Adiós! —suspiró él.
Emma levantó la cabeza con un movimiento brusco:
—Sí, adiós..., ¡márchese!
Se adelantaron el uno hacia el otro; él tendió la mano, ella vaciló.
—A la inglesa, pues —dijo Emma abandonando la suya, y esforzándose por reír.
Léon la sintió entre sus dedos, y la sustancia misma de todo su ser le parecía concentrarse en aquella palma de la mano húmeda.
Después abrió la mano; sus miradas volvieron a encontrarse, y desapareció.
Cuando llegó a la plaza del mercado, se detuvo, y se escondió detrás de un pilar, a fin de contemplar por última vez aquella casa blanca con sus cuatro celosías verdes. Creyó ver una sombra detrás de la ventana, en la habitación; pero la cortina, separándose del alzapaño como si nadie la tocara, movió lentamente sus largos pliegues oblicuos, que de un solo salto, se extendieron todos y quedó recta, más inmóvil que una pared de yeso. Léon echó a correr.
Percibió de lejos, en la carretera, el cabriolé de su patrón y, al lado, a un hombre con delantal que sostenía el caballo. Homais y el señor Guillaumin charlaban entre sí.
—Abráceme —dijo el boticario con lágrimas en los ojos—. Tome su abrigo, mi buen amigo; tenga cuidado con el frío. ¡Cuídese, mire por su salud!
—¡Vamos, Léon, al coche! —dijo el notario.
Homais se inclinó sobre el guardabarros y con una voz entrecortada por los sollozos, dejó caer estas dos palabras tristes:
—¡Buen viaje!
—Buenas tardes, respondió el señor Guillaumin. ¡Afloje las riendas!
Arrancaron y Homais se volvió.
Madame Bovary había abierto la ventana que daba al jardín, y miraba las nubes.
Se amontonaban al poniente del lado de Rouen, y rodaban rápidas sus voluras negras, de las que se destacaban por detrás las grandes líneas del sol como las flechas de oro de un trofeo suspendido, mientras que el resto del cielo vacío tenía la blancura de una porcelana. Pero una ráfaga de viento hizo doblegarse a los álamos, y de pronto empezó a llover; las gotas crepitaban sobre las hojas verdes. Después, reapareció el sol, cantaron las gallinas, los gorriones batían sus alas en los matorrales húmedos y los charcos de agua sobre la arena arrastraban en su curso las flores rosa de ,una acacia.
—¡Ah!, ¡qué lejos debe estar ya! —pensó ella.
[...]
El día siguiente fue para Emma un día fúnebre. Todo le pareció envuelto en una atmósfera negra que flotaba confusamente sobre el exterior de las cosas, y la pena se hundía en su alma con aullidos suaves, como hace el viento en los castillos abandonados. Era ese ensueño que nos hacemos sobre lo que ya no volverá, el cansancio que nos invade después de cada tarea realizada, ese dolor, en fin, que nos causa la interrupción de todo movimiento habitual, el cese brusco de una vibración prolongada.
Como al regreso de la Vaubyessard, cuando las contradanzas le daban vueltas en la cabeza, tenía una melancolía taciturna, una desesperación adormecida. Léon se le volvía a aparecer más alto, más guapo, más suave, más difuso; aunque estuviese separado de ella, no la había abandonado, estaba allí, y las paredes de la casa parecían su sombra. Emma no podía apartar su vista de aquella alfombra que él había pisado, de aquellos muebles vacíos donde se había sentado. El río seguía corriendo y hacía avanzar lentamente sus pequeñas olas a lo largo de la ribera resbaladiza. Por ella se habían paseado muchas veces, con aquel mismo murmullo del agua, sobre las piedras cubiertas de musgo. ¡Qué buenas jornadas de sol habían tenido!, ¡qué tardes más buenas, solos, a la sombra, al fondo del jardín! El leía en voz alta, descubierto, sentado en un taburete de palos secos; el viento fresco de la pradera hacía temblar las páginas del libro y las capuchinas del cenador... ¡Ah!, ¡se había ido el único encanto de su vida, la única esperanza posible de una felicidad! ¿Cómo no se había apoderado de aquella ventura cuando se le presentó? ¿Por qué no lo había retenido con las dos manos, con las dos rodillas, cuando quería escaparse? Y se maldijo por no haber amado a Léon; tuvo sed de sus labios. Le entraron ganas de correr a unirse con él, de echarse en sus brazos, de decirle: «¡Soy yo, soy tuya!» Pero las dificultades de la empresa la contenían, y sus deseos, aumentados con el disgusto, no hacían sino avivarse más.
Desde entonces aquel recuerdo de Léon fue como el centro de su hastío; chisporroteaba en él con más fuerza que, en una estepa de Rusia, un fuego de viajeros abandonado sobre la nieve. Se precipitaba sobre él, se acurrucaba contra él, removía delicadamente aquel fuego próximo a extinguirse, iba buscando en torno a ella to que podía avivarlo más; y las reminiscencias más lejanas como las más inmediatas ocasiones, lo que ella experimentaba con lo que se imaginaba, sus deseos de voluptuosidad que se dispersaban, sus proyectos de felicidad que estallaban al viento como ramas secas, su virtud estéril, sus esperanzas muertas, ella lo recogía todo y lo utilizaba todo para aumentar su tristeza.
Sin embargo, las llamas se apaciguaron, bien porque la provisión se agotase por sí misma, o porque su acumulación fuese excesiva. El amor, poco a poco, se fue apagando por la ausencia, la pena se ahogó por la costumbre; y aquel brillo de incendio que teñía de púrpura su cielo pálido fue llenándose de sombra y se borró gradualmente. En su conciencia adormecida, llegó a confundir las repugnancias hacia su marido con aspiraciones hacia el amante, los ardores del odio con los calores de la ternura; pero, como el huracán seguía soplando, y la pasión se consumió hasta las cenizas, y no acudió ningún socorro, no apareció ningún sol, se hizo noche oscura por todas partes, y Emma permaneció perdida en un frío horrible que la traspasaba.
El reencuentro
—Sin embargo, tengo que volver a verla —replicó él—; tenía que decirle...
—¿Qué?
—¡Una cosa... grave, seria! ¡Pero no! Además, ¡usted no marchará, es imposible! Si usted supiera... Escúcheme... ¿Entonces no me ha comprendido?, ¿no ha adivinado?...
—Sin embargo, habla usted bien —dijo Emma.
—¡Ah!, ¡son bromas! ¡Basta, basta! Permítame, por compasión, que vuelva a verla..., una vez..., una sola.
—Bueno...
Ella se detuvo; después como cambiando de parecer:
—¡Oh!, ¡aquí no!
—Donde usted quiera.
—Quiere usted...
Ella pareció reflexionar, y en un tono breve:
—Mañana, a las once en la catedral.
—¡Allí estaré! —exclamó cogiéndole las manos que ella retiró.
Y como ambos estaban de pie, él situado detrás de ella, se inclinó hacia su cuello y la besó largamente en la nuca.
—¡Pero usted está loco!, ¡ah!, ¡usted está loco! decía ella con pequeñas risas sonoras, mientras que los besos se multiplicaban.
Entonces, adelantando la cabeza por encima de su hombro, él pareció buscar el consentimiento de sus ojos. Cayeron sobre él, llenos de una majestad glacial.
Léon dio tres pasos atrás para salir. Se quedó en el umbral. Después musitó con una voz temblorosa:
—Hasta mañana.
Ella respondió con una señal de cabeza, y desapareció como un pájaro en la habitación contigua.
Emma, de noche, escribió al pasante una interminable carta en la que se liberaba de la cita: ahora todo había terminado, y por su mutua felicidad no debían volver a verse.
Pero ya cerrada la carta, como no sabía la dirección de Léon, se encontró en un apuro.
—Se la daré yo misma —se dijo—; él acudirá.
Al día siguiente, Léon, con la ventana abierta y canturreando en su balcón, lustró él mismo sus zapatos con mucho esmero. Se puso un pantalón blanco, calcetines finos, una levita verde, extendió en su pañuelo todos los perfumes que tenía, y después, habiéndose hecho rizar el pelo, se lo desrizó para darle más elegancia natural.
—Aún es demasiado pronto —pensó, mirando el cucú del peluquero que marcaba las nueve.
Leyó una revista de modas atrasada, salió, fumó un cigarro, subió tres calles, pensó que era hora y se dirigió al atrio de Nuestra Señora.

Claude Monet, La catedral de Rouen.
Era una bella mañana de verano. La plata relucía en las tiendas de los orfebres, y la luz que llegaba oblicuamente a la catedral ponía reflejos en las aristas de las piedras grises; una bandada de pájaros revoloteaba en el cielo azul alrededor de los campaniles trilobulados; la plaza que resonaba de pregones de los vendedores olía a las flores que bordeaban su pavimento: rosas, jazmines, claveles, narcisos y nardos, alternando de manera desigual con el césped húmedo, hierba de gato y álsine para los pájaros; en medio hacía gorgoteos la fuente, y bajo amplios paraguas, entre puestos de melones en pirámides, vendedoras con la cabeza descubierta envolvían en papel ramilletes de violetas.
El joven compró uno. Era la primera vez que compraba flores para una mujer; y al olerlas, su pecho se llenó de orgullo, como si este homenaje que dedicaba a otra persona se hubiese vuelto hacia él.
Sin embargo, tenía miedo de ser visto. Entró resueltamente en la iglesia.
El guarda entonces estaba de pie en medio del pórtico de la izquierda, por debajo de la Marianne dansante, con penacho de plumas en la cabeza, estoque en la pantorrilla, bastón en la mano, más majestuoso que un cardenal y reluciente como un copón.
Se adelantó hacia Léon, y con esa sonrisa de benignidad meliflua que adoptan los eclesiásticos cuando preguntan a los niños:
—¿El señor, sin duda, no es de aquí? ¿El señor desea ver las curiosidades de la iglesia?
—No —dijo Léon.
Y primeramente dio una vuelta por las naves laterales. Después fue a mirar a la plaza. Emma no llegaba. Volvió de nuevo hasta el coro.
La nave se reflejaba en las pilas llenas de agua bendita, con el arranque de las ojivas y algunas porciones de vidriera. Pero el reflejo de las pinturas, quebrándose al borde del mármol, continuaba más lejos, sobre las losas, como una alfombra abigarrada. La claridad del exterior se prolongaba en la iglesia, en tres rayos enormes, por los tres pórticos abiertos. De vez en cuando, al fondo pasaba un sacristán haciendo ante el altar la oblicua genuflexión de los devotos apresurados. Las arañas de cristal colgaban inmóviles. En el coro lucía una lámpara de plata; y de las capillas laterales, de las partes oscuras de la iglesia, salían a veces como exhalaciones de suspiros, con el sonido de una verja que volvía a cerrarse, repercutiendo su eco bajo las altas bóvedas.
Léon, con paso grave, caminaba cerca de las paredes. Jamás la vida le había parecido tan buena. Ella iba a venir enseguida, encantadora, agitada, espiando detrás las miradas que le seguían, y con su vestido de volantes, sus impertinentes de oro, sus finísimos botines, con toda clase de elegancias de las que él no había gustado y en la inefable seducción de la virtud que sucumbe. La iglesia, como un camarín gigantesco, se preparaba para ella; las bóvedas se inclinaban para recoger en la sombra la confesión de su amor; las vidrieras resplandecían para iluminar su cara, y los incensarios iban a arder para que ella apareciese como un ángel entre el humo de los perfumes.
Sin embargo, no aparecía. Léon se acomodó en una silla y sus ojos se fijaron en una vidriera azul donde se veían unos barqueros que llevaban canastas. Estuvo mirándola mucho tiempo atentamente, y contó las escamas de los pescados y los ojales de los jubones, mientras que su pensamiento andaba errante en busca de Emma.
El guarda, un poco apartado, se indignaba interiormente contra ese individuo, que se permitía admirar solo la catedral. Le parecía que se comportaba de una manera monstruosa, que le robaba en cierto modo, y que casi cometía un sacrilegio.
Pero un frufrú de seda sobre las losas, el borde de un sombrero, una esclavina negra... ¡Era ella! Léon se levantó y corrió a su encuentro.
Emma estaba pálida, caminaba de prisa.
—¡Lea! —le dijo tendiéndole un papel—... ¡Oh no!
Y bruscamente retiró la mano, para entrar en la capilla de la Virgen donde, arrodillándose ante una silla, se puso a rezar. El joven se irritó por esta fantasía beata; después experimentó, sin embargo, un cierto encanto viéndola, en medio de la cita, así, absorta en las oraciones, como una marquesa andaluza; pero no tardó en aburrirse porque ella no acababa.
Emma rezaba, o más bien se esforzaba por orar, esperando que bajara del cielo alguna súbita resolución; y para atraer el auxilio divino se llenaba los ojos con los esplendores del tabernáculo, aspiraba el perfume de las julianas blancas abiertas en los grandes jarrones, y prestaba oído al silencio de la iglesia, que no hacía más que aumentar el tumulto de su corazón.
Ya se levantaba y se iban a marchar cuando el guardia se acercó decidido, diciendo:
—¿La señora, sin duda, no es de aquí? ¿La señora desea ver las curiosidades de la iglesia?
—¡Pues no! —dijo el pasante.
—¿Por qué no? —replicó ella.
Pues ella se agarraba con virtud vacilante a la Virgen, a las esculturas, a las tumbas, a todos los pretextos.
Entonces, para seguir un orden, al guardián les llevó hasta la entrada, cerca de la plaza, donde, mostrándoles con su bastón un gran círculo de adoquines negros, sin inscripciones ni cincelados, dijo majestuosamente.
—Aquí tienen la circunferencia de la gran campana de Amboise. Pesaba cuarenta mil libras. No había otra igual en toda Europa. El obrero que la fundió murió de gozo...
—Vámonos —dijo Léon.
El buen hombre siguió caminando; después, volviendo a la capilla de la Virgen, extendió los brazos en un gesto sintético de demostración, y más orgulloso que un propietario campesino enseñando sus árboles en espalderas:
—Esta sencilla losa cubre a Pedro de Brézé, señor de la Varenne y de Brissae, gran mariscal de Poitou y gobernador de Normandía, muerto en la batalla de Montlhéry el 16 de julio de 1465.
Léon, mordiéndose los labios, pataleaba.
—Y a la derecha, ese gentilhombre cubierto con esa armadura de hierro, montado en un caballo que se encabrita, es su nieto Luis de Brézé, señor de Breval y de Montchauvet, conde de Maulevrer, barón de Mauny, chambelán del rey, caballero de la Orden a igualmente gobernador de Normandía, muerto el 23 de julio de 1531, un domingo, como reza la inscripción; y, por debajo, ese hombre que se dispone a bajar a la tumba, figura exactamente el mismo. ¿Verdad que no es posible ver una más perfecta representación de la nada?
Madame Bovary tomó sus impertinentes. Léon, inmóvil, la miraba sin intentar siquiera decirle una sola palabra, hacer un solo gesto, tan desilusionado se sentía ante esta doble actitud de charlatanería y de indiferencia.
El inagotable guía continuaba:
—Al lado de él, esa mujer arrodillada que llora es su esposa Diana de Poitiers, condesa de Brézé, duquesa de Valentinois, nacida en 1499, muerta en 1566; y a la izquierda, la que lleva un niño en brazos, la Santísima Virgen. Ahora miren a este lado: estos son los sepulcros de los Amboise. Los dos fueron cardenales y arzobispos de Rouen. Aquél era ministro del rey Luis XII. Hizo mucho por la catedral. En su testamento dejó treinta mil escudos de oro para los pobres.
Y sin detenerse, sin dejar de hablar, les llevó a una capilla llena de barandillas: separó algunas y descubrió una especie de bloque, que bien pudiera haber sido una estatua mal hecha.
—Antaño decoraba —dijo con una larga lamentación la tumba de Ricardo Corazón de Léon, rey de Inglaterra y duque de Normandía. Fueron los calvinistas los que la redujeron a este estado. La habían enterrado con mala intención bajo el trono episcopal de monseñor. Miren, aquí está la puerta por donde monseñor entra a su habitación. Vamos a ver la vidriera de la Gárgola.
Pero Léon sacó rápidamente una moneda blanca de su bolsillo y cogió a Emma por el brazo. El guardián se quedó estupefacto, no comprendiendo en absoluto esta generosidad intempestiva cuando le quedaban todavía al forastero tantas cosas que ver. Por eso, llamándole de nuevo.
—¡Eh! ¡señor! ¡La flecha, la flecha!
—Gracias —dijo Léon.
Léon huía; porque le parecía que su amor, que desde hacía casi dos horas se había quedado inmóvil en la iglesia como las piedras, iba ahora a evaporarse, como un humo, por aquella especie de tubo truncado, de jaula oblonga, de chimenea calada que se eleva tan grotescamente sobre la catedral como la tentativa extravagante de algún calderero caprichoso.
—¿Adónde vamos? —decía ella.
Sin contestar, él seguía caminando con paso rápido, y ya Madame Bovary mojaba su dedo en el agua bendita cuando oyeron detrás de ellos una fuerte respiración jadeante, entrecortada regularmente por el rebote de un bastón. Léon volvió la vista atrás.
—¡Señor!
—¿Qué?
Y reconoció al guardián, que llevaba bajo el brazo y manteniendo contra su vientre unos veinte grandes volúmenes en rústica. Eran las obras que trataban de la catedral.
—¡Imbécil! —refunfuñó Léon lanzándose fuera de la iglesia.
En el atrio había un niño jugueteando.
—¡Vete a buscarme un coche!
El niño salió disparado por la calle de los Quatre-Vents; entonces quedaron solos unos minutos, frente a frente y un poco confusos.
—iAh! ¡Léon!... Verdaderamente..., no sé... si debo...
Ella estaba melindrosa. Después, en un tono serio:
—No es nada conveniente, ¿sabe usted?
—¿Por qué? —replicó el pasante—. ¡Esto se hace en París!
Y estas palabras, como un irresistible argumento, la hicieron decidirse.
Entretanto el coche no acababa de llegar. Léon temía que ella volviese a entrar en la iglesia. Por fin apareció el coche.
—¡Salgan al menos pór el pórtico del norte! —les gritó el guardián, que se había, quedado en el umbral, y verán la Resurrección, el Juicio Final, el Paraíso, el Rey David y los Réprobos en las llamas del infierno.
—¿Adónde va el señor? —preguntó el cochero.
—¡Adonde usted quiera! —dijo Léon metiendo a Emma dentro del coche.
Y la pesada máquina se puso en marcha.
Bajó por la calle Grand-Pont, atravesó la Place des Arts, el Quai Napoléon, el Pont-Neuf y se paró ante la estatua de Pierre Corneille.
—¡Siga! —dijo una voz que salía del interior.
El coche partió de nuevo, y dejándose llevar por la bajada, desde el cruce de La Fayette, entró a galope tendido en la estación del ferrocarril.
—¡No, siga recto! —exclamó la misma voz.
El coche salió de las verjas, y pronto, llegando al Paseo, trotó suavemente entre los grandes olmos. El cochero se enjugó la frente, puso su sombrero de cuero entre las piernas y llevó el coche fuera de los paseos laterales, a orilla del agua, cerca del césped.
Siguió caminando a lo largo del río por el camino de sirga pavimentado de guijarros, y durante mucho tiempo, por el lado de Oyssel, más allá de las islas.
Pero de pronto echó a correr y atravesó sin parar Quatremares, Sotteville, la Grande Chaussée, la rue d’Elbeuf, a hizo su tercera parada ante el jardín des Plantes.
—¡Siga caminando! —exclamó la voz con más furia.
Y enseguida, reemprendiendo su carrera, pasó por San Severo, por el Quai des Curandiers, por el Quai Aux Meules, otra vez por el puente, por la Place du Champ-de-Mars y detrás de los jardines del hospital, donde unos ancianos con levita negra se paseaban al sol a lo largo de una terraza toda verde de hiedra. Volvió a subir el bulevar Cauchoise, después todo el Mont-Riboudet hasta la cuesta de Deville.
Volvió atrás; y entonces, sin idea preconcebida ni dirección, al azar, se puso a vagabundear. Lo vieron en Saint-Pol, en Lescure, en el monte Gargan, en la Rouge Mare, y en la plaza del Gaillard-bois; en la calle Maladrerie, en la calle Dinanderie, delante de Saint-Romain, Saint-Vivien, Saint-Maclou, SaintNicaise, delante de la Aduana, en la Basse-Vieille Tour, en los Tríos-Pipes y en el Cementerio Monumental. De vez en cuando, el cochero desde su pescante echaba unas miradas desesperadas a las tabernas. No comprendía qué furia de locomoción impulsaba a aquellos individuos a no querer pararse. A veces lo intentaba a inmediatamente oía detrás de él exclamaciones de cólera. Entonces fustigaba con más fuerza a sus dos rocines bañados en sudor, pero sin fijarse en los baches, tropezando acá y allá, sin preocuparse de nada, desmoralizado y casi llorando de sed, de cansancio y de tristeza.
Y en el puerto, entre camiones y barricas, y en las calles, en los guardacantones, la gente del pueblo se quedaba pasmada ante aquella cosa tan rara en provincias, un coche con las cortinillas echadas, y que reaparecía así continuamente, más cerrado que un sepulcro y bamboleándose como un navío.
Una vez, en mitad del día, en pleno campo, en el momento que el sol pegaba más fuerte contra las viejas farolas plateadas, una mano desenguantada se deslizó bajo las cortinillas de tela amarilla y arrojó pedacitos de papel que se dispersaron al viento y fueron a caer más lejos, como mariposas blancas, en un campo de trébol rojo todo florido.
Después, hacia las seis, el coche se paró en una callejuela del barrio Beauvoisine y se apeó de él una mujer con el velo bajado que echó a andar sin volver la cabeza.
Gustave Flaubert